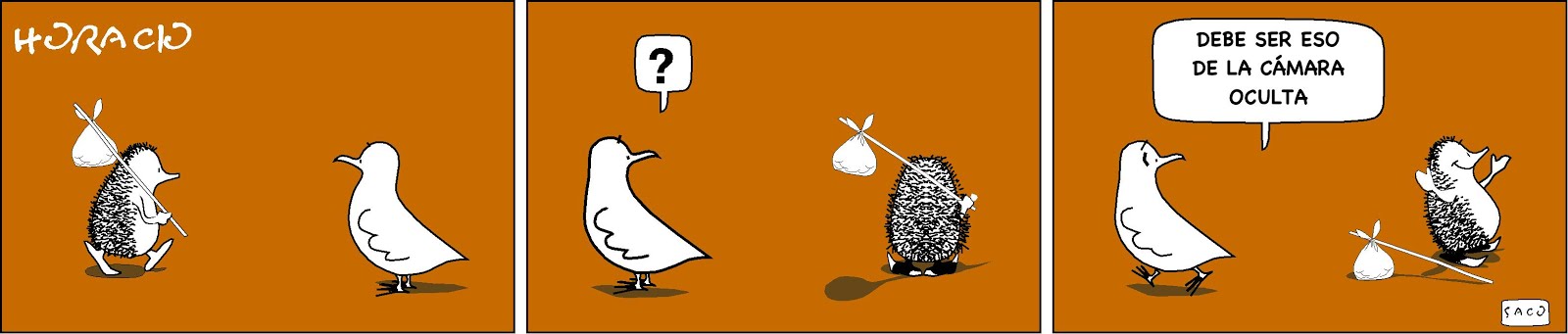He leído recientemente
una columna de Andrés Trapiello en torno a la exasperante salida de ese despojo
moral, con forma de mujer, llamado Inés del Rio, en la que, al hacer referencia
a las víctimas de los terroristas, sostenía que estas desgraciadamente ya no
existen.
Trapiello es uno de
los escasos comentaristas de la actualidad, junto con Espada, Juaristi, Terch,
Albiac, Pérez Maura, Uriarte y espero dejarme alguno más, que reúne, en mí
opinión, las condiciones mínimas exigibles a cualquier miembro de esa digna
profesión. Pero, dicho esto, en esta ocasión creo que le ha faltado finura en
su apreciación.
Cuando cometieron el
atentado de Atocha, traté de explorar todos los recovecos de la angustia que me
produjo y me encontré con algo inesperado. La urgente compasión por aquellos
que se vieron privados de su vida o malheridos ocultaba una parte de esa angustia.
Aquella producida por la repentina conciencia de que yo, y todos los que me
rodeaban, éramos también víctimas. No consumadas, en efecto; pero igualmente
destinatarios de aquel siniestro mensaje explosivo, que no recogimos por que,
simplemente, no nos encontrábamos en el lugar preciso para hacerlo.
Un atentado se dirige
directamente al conjunto de la sociedad. Y, cuando tiene lugar, esa sociedad es
herida; mutilada de algunos de sus miembros. Y esa es la razón que explica el
dolor lacerante que nos afecta a todos cuando sufrimos esa mutilación.
Las víctimas son aquellos
que sufren. Aquellos a los que se les arrebató definitivamente el objeto de su
afecto. Familiares, claro; y amigos; pero también conciudadanos que ya no somos
exactamente lo mismo, tras el trauma que supone el saber de la desaparición de
unos semejantes a manos de los asesinos.
Víctimas, en
definitiva, son sobre todo los que no encontrarán consuelo para su pena ya
definitiva.
Paro también somos
agredidos permanentemente por otra realidad no menos violenta. Aquella que
perpetran los excarcelados con su simple presencia entre nosotros. Ellos matan
de nuevo, cada vez que una de sus víctimas, nosotros, lo reconoce en la calle,
travistiendo su identidad de matón sanguinario con la apariencia de un
ciudadano corriente. O sea, de una víctima anónima. Usurpando, para colmo, la
imagen del dolor ajeno.
Ciertas personas, los
socialistas sin ir más lejos en su obsesión por ser los guardianes de toda
moral, rechazaron una posible reforma del código franquista, con el argumento
bíblico de que la propuesta estaba inspirada por la venganza.
Pues bien, en su simpleza intelectual nunca
cupo la intuición de que el perdón pudiera ser la versión más sublime de esa
venganza, por el peso moral aniquilador que carga sobre los hombros del
culpable perdonado. Pero esto es demasiado sutil para el sanedrín moral
socialista.
¿Qué decir, pues,
sobre Estrasburgo, que no haya sido repetido hasta la extenuación estos
funestos días? Pues, tal vez algo que suena a provocador. Yo estoy de acuerdo con la sentencia de ese tribunal.
Claro que las
provocaciones siempre deben ser fundadas y argumentadas, si lo que el provocador
pretende es utilizarlas como factor estimulante y no como una simple gesto de
dandismo intelectual.
Debo, por tanto,
aclarar que soy partidario de que las layes se cumplan. Las leyes contenidas en
los Códigos, claro. Como ha hecho el TEDH.
Por lo tanto, la
llamada doctrina Parot, que algún día alguien nos explicará porqué se llamó
así, con grave riesgo de sugerir que este bárbaro preconizaba algo distinto de
sus fechorías, esa doctrina digo, no es una ley como Dios manda. Es una
patética chapuza legal, con un intolerable carácter retroactivo, desde el punto
de vista judicial.
Un averiado parche que
trataba de cerrar las fisuras por las que, en virtud de las benevolentes leyes
del franquismo, se escapaban los años de condena de quienes deberían permanecer
encerrados en sus confortables mazmorras hasta el día que los sacasen en un
cajón de pino.
Así pues, si algún
responsable hay, en lo que refiere a la salida de la cárcel de los malos, ese
responsable habrá que buscarlo entre los políticos que no tuvieron en su día la
voluntad de cambiar ese estado de cosas, por las razones que fuese, y no en el
TEDH.
Y, de entre ellos
sería injusto no destacar la responsabilidad del Partido Socialista, que en
función de sus condiciones de poder, compartiéndolo si preciso era con los
nacionalistas vascos, supeditaron durante lustros la reforma de ese código a
sus particulares intereses políticos.
Y así llegamos al día
de hoy y su especial circunstancia.
Ante la legítima carga
emocional asociada a las víctimas, su desgarrador clamor ensordece el escenario
llenándolo de expresiones de una solidaridad general que trata de arropar el
desamparo de las mismas, al que todos hemos contribuido un poco con esa suave
indiferencia con la que toda situación enquistada durante años acaba
convirtiendo en banal lo fundamental.
Pero esa indignación
renovada, instalada hoy en el primer plano de la escena, conduce tal vez al
desenfoque de un urgente e indispensable análisis de las causas profundas de la
situación, compensándolo con la búsqueda inmediata de un chivo expiatorio. En
este caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Pero cuando se toma la
molestia de no conformarse con las soluciones fáciles, poco a poco, un
acontecimiento como el presente no por fatalmente esperado menos traumático,
empieza a poner en evidencia la dimensión histórica de la catástrofe que ha
supuesto para nuestro país el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Cuando oigo hablar del
triunfo del estado de derecho sobre el terrorismo de ETA, detecto en esa
expresión un peligro real. Un peligro tanto más insidioso cuanto que se embosca
tras la veracidad literal de esa afirmación.
En efecto, ETA ha sido
derrotada. Pero lo ha sido únicamente
en cuanto a su objetivo delirante de establecer una república
marxista-leninista en el territorio del País Vasco, y también en el terreno de
la lucha armada empleada en ese empeño. Nada más.
Pero si pensamos en la
posibilidad de que esa gente, asesinos pero no estúpidos, desde hace años
hubiesen cambiado su estrategia y emprendiesen otra vía, de la misma forma que
lo hizo Hitler en 1923 una vez que el fracaso del putch de Munich le hiciese
valorar la alternativa parlamentaria para la toma del poder, en ese caso, esa derrota habría que revisarla a la baja.
No se trata de
política ficción. O al menos, la ficción en esta ocasión podría no serlo.
El único factor
desfavorable para ETA, en un supuesto cambio estratégico de esa naturaleza que
presupone un acuerdo de paz, era el color político de su posible interlocutor
en el momento de plantearlo.
El gobierno del
Partido Popular, con el cual después de los tanteos secretos habidos se habría
descartado cualquier compromiso favorable a su nueva estrategia, era un obstáculo
definitivo para sus fines.
Modificar esa
situación requeriría entonces cambiar de interlocutor. Se iniciaron para ello
unos nuevos contactos confidenciales. El acercamiento a otra opción política
más favorable, como era el PSOE, seguramente requirió la intermediación de
otros intereses paralelos y de vocación oportunista, como son los el Partido
Nacionalista Vasco, cuya prolongada experiencia en el tránsito por las cloacas
de la política facilitaba la operación.
Esa formación política,
mayoritaria en el País Vasco, le ha otorgado siempre a los radicales un papel
secundario, y posiblemente indispensable como referencia, en su idea de un
estado soberano en el que tendría una superioridad política y sociológica
inalcanzable para los demás.
Los objetivos de ETA,
consciente de este hecho, serían limitados pues, a corto plazo. Y todos sabemos
lo que eso significa para todo revolucionario experimentado. Le bastaría, de
momento, con una presencia institucional más o menos fuerte, dependiendo de los
diferentes escenarios.
Pero lo esencial era
para ETA no desgastarse más en una estrategia armada condenada irremisiblemente
al fracaso.
Por su parte para el
PSOE, cadáver viviente tras el desplome de la izquierda con la caída del muro
de Berlín, pero con la suficiente inercia histórica como para satisfacer la
ambición de sus cuadros dirigentes en un presente sin futuro, toda esperanza de
llegar al poder en un país que aparentaba,
ahora lo sabemos, una realidad boyante de la mano del PP, rayaba en el cero
absoluto.
¿Qué prodigio podría
proporcionar satisfacción a las esperanzas de los terroristas y las de los
deprimidos aspirantes socialistas? Habría que explorar las posibilidades con
cuidado. En cualquier caso, la parte objetiva de la situación estaba clara para
ambos. De alguna manera, sus ambiciones parecían marchar en paralelo. Solo
faltaba establecer las condiciones de un compromiso.
El diploma de Artífice de la Paz era prioritario,
porque constituiría por sí mismo, para el PSOE, la garantía de una permanencia estable
en el poder, si sabían administrar ese activo convenientemente. Pero ese
diploma lo tendrían que firmar los dos contendientes y se trataría, en realidad,
de un auténtico tratado de paz. Con sus clausulas, naturalmente.
¿Y de qué condiciones
se trataba en el caso de la ETA? Estaba bien claro. ¿Cómo iban a presentarse
delante de su público derrotados y sin ningún objetivo alcanzado? Algo positivo
tendría que exhibir. Para empezar, su legalización política y las ventajas de
poder asociadas a ella. Y, a continuación, una lista de bajas penitenciarias
presentable, con todos los viejos héroes asentados en sus respectivos pueblos,
como factor de prestigio histórico y dispuestos a llevar a cabo la misma lucha
por otros medios.
Una vez alcanzado el
acuerdo, solo faltaba el pequeño detalle de encontrar el medio de ganar unas elecciones que se presentaban
con un pésimo pronóstico.
Pero, de pronto, unos
árabes a los que nada se les había perdido especialmente en Al-Andalus, sin
saber muy bien cómo diablos se les había ocurrido aquella idea, ni porqué todo
resultaba tan fácil, ni porqué escogían una fecha como el 11 de Marzo, decidieron
cambiar la historia de uno de los más viejos países europeos, por el simple
método de comunicarlo mediante una vulgar llamada telefónica.
El resto es conocido.
El esperado prodigio se había producido y PSOE se hizo con el gobierno. Y se
dispuso, a continuación, a cumplir su parte del compromiso. Con lo que no
contaban es con el hecho de que gobernar es algo más complicado que complotar;
error tras error se enterraron en un montón de basura demagógica ineficaz y
autodestructiva, y con el autobús cuesta abajo y sin frenos, se vieron
obligados a aplazar sus obligaciones contractuales.
Sus socios se
impacientaron y les mandaron un aviso a la T4 de Barajas. Pero aunque lento el proceso seguía su curso implacable y,
poco después, cumplimentaron la primera cláusula del contrato; la legalización
prometida.
Y… ¿qué pasó ahora?
Pues nada más y nada menos que la segunda de las condiciones del proceso se ha cumplido. Después de que
un náufrago abandonado en la isla desierta de Estrasburgo, tras el hundimiento
del bajel socialista, lo haya llevado a cabo. Tras haber participado también, él
mismo, en el cumplimiento de la primera condición. Porque, a pesar de que el
capitán pirata nunca se hiciese con el ansiado diploma… una palabra es una
palabra. Ese naufrago olvidado se llama Luis López Guerra y es juez.
Así que… no se
equivoquen amigos, no hay chivo expiatorio. Ni falta que hace.