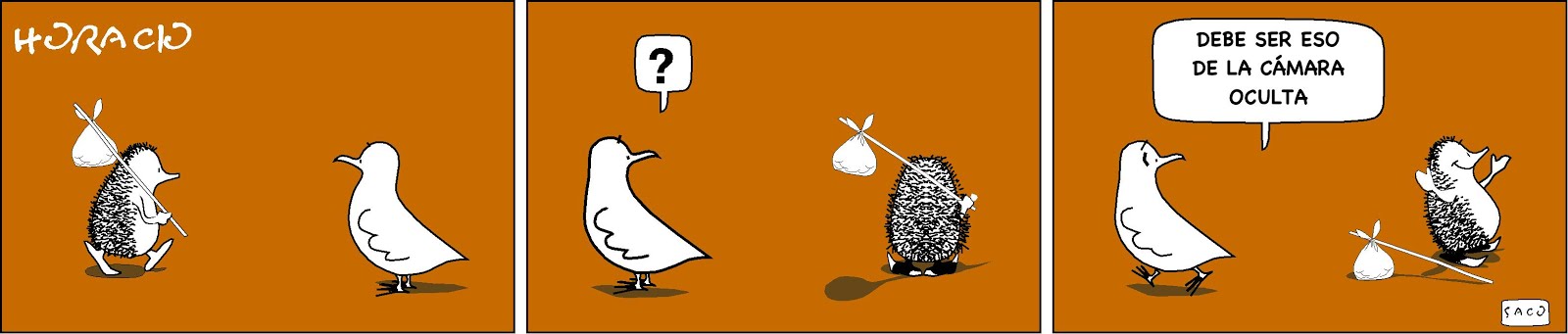La única manera de evitar que un asesino lleve a cabo una
acción tan malvada como esta, es meterle una bala en la cabeza.
¡Lástima que en Newtown no hubiera nadie para hacerlo!
Por favor, pónganse en cola los ciudadanos a los que una
declaración como esta escandalice, hasta el extremo de sentirse obligados a
detectar urgentemente en mí algún desequilibrio nervioso que les tranquilice.
No se molesten. Eso es exactamente lo que pienso. Esa es la
fría, meditada y única conclusión a la que llega un tipo como yo, ante de la
noticia de lo ocurrido ayer en esa escuela de un pequeño pueblo del estado de
Connecticut.
Creo que la sensación de horror a la que uno se enfrenta
cuando lee la noticia del asesinato a sangre fría de veinte criaturas y tres
adultos, le provoca una conmoción tal que altera todo los registros de su
conciencia y le obliga a mirar de frente el hecho, descartando cualquier
subterfugio.
Esa sensación no es más intensa que la que me produjo en su
día la masacre de setenta y siete estudiantes cometida por Breivik en Noruega.
Ni la que un alemán llamado Tim Kretschmer llevó a cabo en Winnenden con
dieciséis victimas; o la de los ocho asesinadas por Pekka Auvinen en la escuela
de la localidad de Jokela en Finlandia, etc…
Así podría ir estableciendo un trágico mapamundi de la
violencia, que desmintiera esa falacia que permanece oculta dentro del
incurable antiamericanismo europeo, en la que se sitúa la sede central de la
infamia criminal en los Estados Unidos.
Es el desarme moral de Occidente lo que está detrás de esta
orgía de violencia autodestructiva. Las conclusiones apresuradas y
simplificadoras a las que nos tienen habituados los medios de comunicación,
urgen en escoger, en el repertorio previsto, las “causas” que dejan al
verdadero culpable al margen.
Culpable convertido en “víctima”, él mismo, de unas
circunstancias sociales injustas. Léase “lobo solitario surgido de la miseria
de los barrios periféricos”; “miembro de un pueblo martirizado históricamente,
como el palestino”; “ser desesperado cegado por la opresión”, etc.
Eso sí, cuando se trata de un “sujeto próximo a la ideología
de extrema derecha”, entonces por fin la compasión se torna indignación. O, en
el caso de que el suceso haya tenido lugar en África, la cosa se despacha
rápidamente. Ya se sabe... son africanos.
Y, finalmente, si el hecho ha sucedido en los EEUU, entonces
la causa son las armas.
Así de sencillo.
Tal vez se podría escribir una historia en la que un arma se
escapa de su estuche, en busca del instrumento indispensable para llevar a cabo su malvado designio : el
asesino. Lo irá a encontrar entre los pacientes psiquiátricos que ignoran su patología
y conviven con el resto de sus conciudadanos pacíficamente, hasta que el arma profética
les desvela su auténtica condición y los obliga a poner en marcha sus violentas
pulsiones.
Consecuencia: si no hubiera armas se acabarían los crímenes.
Y, de paso, la locura. ¿Cómo no lo habrán detectado los especialistas? ¿Será
que los siniestros mercaderes de armas han llevado a cabo una exitosa labor de
lobbying entre la profesión psiquiátrica?
La psicoanalista de Tony Soprano hubiera podido obtener un
sonado éxito profesional con su paciente, si simplemente le hubiese sustraído
el revólver que ocultaba en el bolsillo de la americana. ¡Qué ocasión perdida!
Sin embargo los hechos son tozudos y algunos detalles
deberían sacudir la modorra moral en la que chapoteamos, tras el
re-descubrimiento del “relativismo moral”, heredero del nihilismo decimonónico.
Por ejemplo, no he leído ni oído nada respecto del hecho de que
todas estas tragedias se han desarrollado, sin excepción, en ambientes en los
que la única persona armada era el asesino. Por eso, en la mayor parte de las
ocasiones, las matanzas tuvieron lugar en escuelas; pero también en clínicas;
en colonias de vacaciones, etc. Es decir, en escenarios en los que la impunidad
estaba garantizada por la ausencia de una posible respuesta contundente.
Esa cobardía del asesino cabalga, además, sobre la actual
cultura de la erosión del concepto de responsabilidad individual; sobre la
obsesión por la psicologización de cualquier conducta; sobre la desacralización
de la vida humana; sobre la anulación de las fronteras entre el bien y el mal; sobre
un rechazo ciego de la identificación precisa del mal, al objeto de combatirlo
frontalmente, y sobre rechazo del derecho individual a la propia defensa, que
entrega la suerte de la víctima a una especie de ruleta del destino.
La reivindicación,
surgida en la década de los setenta, del “perdedor”(The Loser) como víctima de
un orden esencialmente injusto, frente a la figura tradicional del héroe como
personificación del bien, representó un cambio mucho más profundo que su mera formulación
estética.
Constituyó el triunfo de la filosofía del victimismo, en la
que el propio hecho de que la figura del “perdedor” coincidiera con la
personalidad del malvado estereotipado, era pasado por alto así como la
alegoría moral que contenían la historias con final feliz. Se hacía prevalecer así el
“prestigio” de esa supuesta víctima, como heroico representante de la sacrosanta
transgresión revolucionaria anti-sistema.
Ahí es donde comenzó la irresistible ascensión de las nuevas
categorías que se han entronizando paulatinamente en nuestra cultura de masas.
Ahí es donde “lo oscuro”, “lo feo”, “lo sucio”, o “ lo siniestro” se instalaron
como paradigmas de “lo complejo”, o sea, “lo interesante”. Con traca final en esa abominación estética que representó la "Punk-Kultur".
Frente a ello, la supuesta simplicidad bobalicona de la belleza, la bondad o la moralidad, identificadas de esta forma tan sencilla con el conservadurismo reaccionario y “la injusticia” inherente a los principios sobre los que reposaba hasta ese momento nuestra civilización.
Frente a ello, la supuesta simplicidad bobalicona de la belleza, la bondad o la moralidad, identificadas de esta forma tan sencilla con el conservadurismo reaccionario y “la injusticia” inherente a los principios sobre los que reposaba hasta ese momento nuestra civilización.
Los protagonistas de la nuevas historias de la cultura
popular, dejaron de ser los representantes del orden de la reciente sociedad
civil y democrática, para ser sustituidos por personajes de moral ambigua,
cuando no explícitamente delictiva, cuyas mentes “complejamente” desordenadas servían
para sublimar con eficacia los rencores inconscientes y los resentimientos
ocultos en las “masas silenciosas”.
Cuando leo las estúpidas simplificaciones con las que
algunos cronistas ignorantes y mentalmente perezosos tratan de explicarnos lo
que pasa, identificando en una torpe analogía la realidad de la población armada actual de los
Estados Unidos con el legendario Far West, no puedo por menos que recordar las
historias de mí niñez, cuando en aquellos míticos escenarios descritos por John
Ford la responsabilidad individual era el único recurso al alcance de sus
personajes.
Cuando ningún pseudo-análisis psicológico amparaba a los malvados. Cuando
la vida humana era sagrada porque consistía en la única pertenencia real de los
individuos. Cuando la distinción entre el bien y el mal era nítida y el mal era
erradicado sin contemplaciones. Cuando los que acababan dónde les correspondía justamente,
bajo tres pies de tierra, eran los
“bad-men” y no veinte niños indefensos.
Eran tiempos en los que a nadie se le ocurría plantear una
revisión de la famosa Segunda Enmienda de la Constitución americana, cuyo
origen republicano ya he narrado en otra ocasión y en cuya filosofía basó un
industrial de las armas de fuego un popular apotegma publicitario: “Los hombres
nacen distintos. Samuel Colt los hace iguales”.
No hay que extrañarse, pues, de que hoy en día, siniestros sujetos
inmaduros educados en ese contexto sin referencias morales solidas, en el que
cualquier cosa puede y “debe” ser contestada desde la ignorancia y la falta de
un mínimo rigor intelectual, lleven a cabo disparates como el que comento, con
una desenvoltura y unas consecuencias tan trágicas.
Siempre cabe la esperanza de que todo esto no sea más que el
precio que la humanidad tiene que pagar, en el proceso de cambio de una época
agotada, hacia algo de lo que no tenemos ni idea de cual puede ser su futura
fisonomía.
Y que a mí, si soy verdaderamente sincero, me da mucho
miedo.