La Historia es una película “indispensable”.
[“Indispensable”. Ese era el adjetivo definitivo usado por los pedantes de cine–club, cuando yo era catecúmeno, para designar una obra que tenía que formar parte inexcusablemente del repertorio de cualquier aficionado que se preciase. Lo malo era que solían referirse casi siempre a los infumables coñazos perpetrados por los “maestros japoneses”]
Pero a esta otra película, “La Historia”, hay que aproximarse ligero de prejuicios, si pretendemos que nos sirva de alguna ayuda. Y es que el mundo está lleno de espectadores que saben lo que van a ver antes de verlo. Se han aprendido el método para interpretar esta película con tanto entusiasmo que, vean lo que vean, el resultado es siempre el mismo.
La historia es el resultado de la investigación de un especialista que ha indagado los hechos, con más o menos éxito, a partir de un planteamiento personal, subjetivo. Por lo tanto siempre será una hipótesis abierta, que se irá cerrando y precisando a medida que las investigaciones aporten más datos con los que se que vayan rectificando y balizando los límites de su interpretación.
Los problemas empezaron cuando la investigación comenzó a seguir un método basado en una teoría filosófica de la historia. Se trataba, en ese caso, de considerar lo que le ocurre al ser humano (o sea, la historia) como algo previsible e incluso predecible. Ese prodigio se produce en virtud de los términos en los que se ha definido a ese ser humano. Esto es, como un simple elemento de un conjunto.Y ese conjunto actúa según el papel que le han atribuido unas supuestas reglas inmanentes y científicas que rigen el juego de la historia. Así. Como suele decirse: ¡con dos cojones!
Ese “científico” método provoca que los datos investigados no sean interpretados como un medio para entender los hechos, sino ordenados en un conjunto que responde a un modelo propuesto previamente. De esta manera, el resultado final corresponda a la interpretación decidida de antemano. Aunque haya que hacerlo a martillazos. Aunque sea preciso mentir o tragiversar. Cada episodio histórico así elaborado constituirá una nueva prueba de la coherencia de la tesis inicial.
No en vano los anarquistas del XIX trataban a la Historia de prostituta y a los episodios de clientes.
En definitiva, es como si pretendiesemos re–escribir la historia tal como nos gustaría que hubiese ocurrido, en lugar de estudiarla como probablemente ocurrió en realidad. Esa manía constituye un apartado especialmente significativo de lo que podríamos llamar la “realidad mágica”. Esa “peculiar” realidad gozaba de un notable éxito en el siglo XIX, entre quienes tenían dificultades para asumir racionalmente la vida tal como es, y que aún es, hoy como ayer, un colectivo mucho más numeroso de lo que podría parecernos.
Esa mayoría amedrentada que tenía tras de sí una larga y angustiada tradición, ya era, en el siglo XVIII, la principal destinataria del racionalista mensaje ilustrado.
Pero la predisposición antropológica hacia la idea religiosa [que es en el fondo una interpretación metafísica de la realidad] como refugio de esa angustia de vivir, forma parte de las características más esenciales del hombre. Y los mecanismos psico–sociológicos que estructuran esa tendencia son potencialmente muy manipulables. Se pueden rellenar con cualquier bazofia pseudo–intelectual, con tal de que posea una cierta carga emotiva. De hecho los han utilizado y seguirán haciéndolo sin duda en el futuro.
No debemos olvidar que la angustia vital no es más que una manifestación neurótica provocada por el miedo a la muerte. Ese miedo que es la emoción por excelencia.
Ese es el flanco más vulnerable del individuo libre. Su libertad se verá amenazada permanentemente si no es capaz de controlar la ansiedad que le provoca el miedo a existir condenado. La vida se nos presenta como una serie de problemas para los que nos vemos obligados a buscar soluciones; pero lo malo es que muchos de esos aparentes problemas no tienen relación con la vida, sino con la no–vida. Con la muerte. Y, claro, esos falsos problemas, al no figurar en la partitura de la vida, carecen de solución. Luego NO son problemas. SON fatalidades.
Desde Spinoza para acá, sospechamos que quien no sea capaz de asumir la idea de morir, y de convivir con ella, no podrá aspirar a ser libre.
Peléate con un problema y acabarás ganando. Aunque sea a los puntos. Inténtalo con una fatalidad y estarás noqueado al tercer round. Es un verdareo despilfarro de energía ocuparnos de aquello que no forma parte de la vida. Sobre todo cuando vamos a tener toda una eternidad para hacerlo, una vez hayamos acabado nuestra tarea aquí abajo.
A la muerte la representamos de infinidad de maneras. Una de ellas es el fracaso. ¡Y anda que no le tenemos pavor al fracaso! Como si cada vez que la podemos cagar se tratase de la última oportunidad. Vivir en una sociedad libre supone asumir responsabilidades, y el miedo al fracaso puede hacer que el individuo se sienta incapaz de asumirlas. Una actitud neurótica de esta naturaleza puede provocar una huída ante esa responsabilidad; un bloqueo en los mecanismos de decisión.
Eso es el miedo a la libertad.
En ocasiones, en las crisis, o en tiempos de grandes dificultades, ese miedo a ser libre puede generalizarse. Y ahí aparecen los grandes oportunistas. Los profetas. Los que saben que esos son los momentos más propicios para que la razón pueda ceder su sitio al mito, y que pueden colocar el camelo que traen bajo el brazo. Una idea original, poco explicable o no facilmente entendible, pero… emocionante. En la que el ser angustiado habrá de depositar su confianza. Su fé. Ese es el precio.
Para los angustiados que asumen su cobardía, ese es un buen precio. Porque, al no ser propia la decisión, no contiene carga alguna de responsabilidad individual. En caso de fracaso, siempre contará con el refugio de irresponsabilidad de los que solo obedecen. O sea que, como mucho, repartirá esa mínima culpa con una muchedumbre de cómplices, tan creyentes e irresponsables como él.
Es la base argumental del código del linchador. O del ejecutor de genocidios, que viene a ser lo mismo.
Más tarde, esas ideas originales se articularon en discursos más complejos y se denominaron ideologías. Ese era un término muy práctico, ya que les conferia un cierto aroma científico–religioso. Rasgo muy favorable en la época cientista de su aparición, en el siglo XIX.
Las herramientas más eficaces de las ideologías fueron los mencionados mecanismos psico–sociológicos derivados directamente de nuestra secular, y nunca desaparecida del todo, tendencia a la religiosidad. Su acción socio–cultural primordial se proyectó entonces directamente contra la Historia. O mejor aún, hacia la interpretación patológica de la misma.
El rechazo radical de la modernidad encontró su discurso teórico en una enfermiza condena del frío racionalismo aplicado al estudio de la historia, con su carga de progreso, y rectificó el rumbo de la inquietud intelectual, orientándola hacia una mórbida recuperación de la historia idealizada. Hacia la leyenda. La ciencia era sospechosa, porque era universal. El solar pátrio guarda las auténticas esencias. Aquellas que le son exclusivas.
El mito acabará sustituyendo en la mente de los reaccionarios a la razón histórica. La tradición, sentina de la memoria colectiva llena de experiencias válidas y aprovechables, se transformará en un delirante discurso mágico–folclórico–esotérico, y acabará constituyendo el sustrato esencial de la malsana melancolía romántica. Esa melancolía se convertirá enseguida en la tara congénita del movimiento reccionario; en la salsa resentida donde se cocinarán los primeros movimientos anti–modernos.
El retorno a la madre tierra. El retorno a las raíces. El retorno a un concepto bucólicamente travestido de la naturaleza. El retorno a la nación, concepto recién acuñado en base a una memoria del pasado idealizada, manipulada, cuando no inventada en todas sus piezas. El retorno a la búsqueda obsesiva de la secular quimera de la pureza de lo propio.
Y, al mismo tiempo, el rechazo de la técnica; el desprecio del individuo frente a la grandeza del pueblo, como estirpe ; la busqueda desesperada de héroes legendarios precursores, que dignificasen y embelleciesen la deprimente imagen de sí mismos que padecían aquellos iluminados; el desprecio, cuando no el odio paranoico, hacia lo no–nacional o extranjero; y sobre todo la condena del cosmopolitismo, antítesis de la idolatría casticista y aldeana.
Estas fueron las propuestas implícitas que fructificaron a lo largo del siglo XIX en aquellos círculos raccionarios y, en ciertos casos, hasta esotéricos. Realmente eran una especie de precedente del movimiento hippy, pero sin maría. Es decir, una tropa compuesta por oscuras siluetas tristes y encabronadas que no paraban de dar el coñazo, y peligrosamente cargados de certezas delirantes.
¡Que sabio es el lenguage…! “ Retorno…” El retorno es una especie de analgésico de la melancolía. Con el retorno se huye del insoportable autorretrato que dibuja la existencia individual cotidiana. Es un término inequivocamente ligado al sentimiento de culpa y de arrepentimiento: uno retorna vencido y humillado por los propios errores. Se retorna desde un exterior solitario, ajeno y peligroso, hacia el interior familiar, propio y seguro, lejos de toda aventura arriesgada y extravagante. Se retorna siempre bajo la tormenta; empujados por el frio, el fulgor y el trueno. Y con la violencia como eterno acompañante, como la propia sombra ¡Una verdadera escena de un cuadro de Delacroix!
¡Y en medio de todos estos fantasmagóricos sueños es donde se están gestando, a principios del siglo XIX, lo que más tarde acabarán siendo las pesadillas del siglo XX !
Creo particularmente que, frente a los principios modernos e ilustrados, que representan, dentro de la historia de la humanidad, una revolución inédita en términos de originalidad, racionalidad y entusiamado homenaje al genio humano, la reacción, los iluminados odiadores del humanismo, y por la tanto de sí mismos, no encontraron otra solución que la creación de un espantapájaros ideológico, para ahuyentar los principios del progreso que amenazaban con introducir un poco de luz en su tenebroso refugio melancólico.
Esto ocurrió cuando trataron de destruir la imagen aborrecida de sí mismos, que el espejo de la historia les devolvía, lanzando contra él la piedra de su rencor contra la humanidad. Con algunos trozos escogidos de ese espejo de la historia, en los que creían reconocer reflejos propios aceptables, unidos por la argamasa de las leyendas populares, reconstruyeron un rostro para el espantajo. Luego lo vistieron con los harapos del folclore, le colocaron un sombrero tejido con espigas de la tradición, cuidadosamente escogidas, y comenzaron a bailar en torno a él viejos aires extraídos de los baúles de la memoria aldeana. En medio de ese sonámbulo akelarre, el miedo y la superstición, que tan buenos ingredientes habían constituído siempre para ciertas sectas religiosas, hicieron el resto. Y, el espantajo, hasta tuvo el honor de aparecer en la primera frase del Manifiesto Comunista : “Un espectro recorre Europa…”
Cuando una de las consecuencias de la modernidad, la máquina, hizo su aparición y el hombre empezó a liberarse de alguna de las maldiciones bíblicas, como el sudor de los sobacos, otros laboriosos e infatigables iluminados iniciaron su furibundo ataque a la modernidad, utilizando esta vez los recursos que la técnica les ofrecía. Trataron de destruir a su pesadilla con forma de individuo, convirtiéndolo en un simple número impersonal. Industrializaron el concepto del hombre, convirtiéndolo en un “glorioso” miembro anónimo de las masas. Una pieza mecánica más. Y con recambio.
Esta nueva secta derivada del club de los antimodernos, los ultraracionalistas–ateos, tuvieron una ocurrencia original, consistente en inventar una religión laica travistiendo a la ciencia en una caricatura de su pretendido antagonista, la religión. Se llamó el cientismo. Un culto pagano. La diosa consagrada de esta nueva religión laíca, “La Diosa Razón” era representada habitualmente por una imagen hortera de la Inmaculada, travestida en “deidad griega” coronada de laurel.
Una imagen digna del antimodernismo pre-rafaelista de ese prodigio manchego que se llama Almodovar. Es posible que incluso haya sido sacada alguna vez en procesión. De eso no estoy tan seguro.
En cualquier caso, en esa religión, todo lo que podía ser calificado, con razón o sin ella, de científico no necesitaba otro certificado de verosimilitud. Véase, por ejemplo, el “prodigioso” codigo de leyes científicas que rigen ¡nada menos que la historia!, y que está contenido en la mítica biblia del marxismo : “Das Kapital”, y cuyo disparatado análisis económico es defendido por muchos delirantes, aún hoy en día.
Entre románticos, communards, nihilistas, anarquistas, socialistas y comunistas, por un lado y emperadores, monárquicos del ancien régime, espadones y dictadores, por el otro, el desgraciado siglo XIX, que debería haber sido la era del renacimiento del hombre, pasará a la historia como el período más nefasto para los ideales, y el más aniquilador para las sociedades libres europeas. Unos principios que aspiraban a dotar de harmonía y respeto a los seres humanos sin distinción, provocaron de hecho un cataclismo social sin precedentes en el viejo continente.
Bueno, la historia de los que recogieron las nueces caídas bajo esos agitados árboles: los ultraracionalistas–ateos–totalitarios, envueltos en el mito de la clase, y los ultranacionalistas–folclóricos–totalitarios en el mito de la raza, con las consecuencias devastadoras que generosamente nos legaron, es suficientemente sabida para volver a contarla.
En el fondo, no eran más que los herederos de aquellos patéticos “arqueólogos” románticos que buscaban deseperadamente el Santo Grial de la pureza de sus respectivas supersticiones, sin saber que en realidad lo que buscaban ¬–y algunos siguen buscando desde Jacques Derrida hasta Ferrán Adriá y compañeros deconstructores¬– era aquello que está oculto detrás de un invento parido cien años más tarde por un tal Martin Heidegger, y denominado “Dasein”. Ese invento que dejó pasmada a la nómina universal del pensamiento débil, desde entonces hasta ahora, tuvo lugar poco antes de que ese nauseabundo sujeto aspirara a colocar su trasero en el sillón de rector de la Universidad de Friburgo, aupándose para ello sobre la chepa de Hitler. Asunto que le salió muy bien. Por cierto.
De aquellos polvos surgieron especies tan originales como la de los “malditos”. Que son algo así como un híbrido de nihilista poco convencido y enfermo exhibicionista, que suele practicar un suicidio de larga duración, obligado por su afán de no perderse detalle de qué diran de él, tras su desaparición. Y lo han conseguido en un buen número de casos debido, sobre todo, a que su siniestro ruído ha dispuesto, desde el principio, de la caja de resonancia constituída por los ambientes culturales, artísticos y periodísticos, cómplices indispensables en la puesta en escena de su pretenciosa tragedia de pacotilla.
Variados “movimientos” han surfeado sobre las grandes olas del cuanto peor mejor cuando los medios de comunicación empezaron a participar en ellas activamente, incluso en su diseño. Por si fuera necesario, se puede echar un vistazo a la actitud Punky, o, sin ir tan lejos, a los ejemplares góticos que se conservan en el Palacio de la Moncloa.
En fin compañeros cofrades…
¡Dura vida la de los principios! ¡Siempre tropezando con alguna idea genial, en su largo y lento, pero también esperanzador camino!
¡Dita sea!
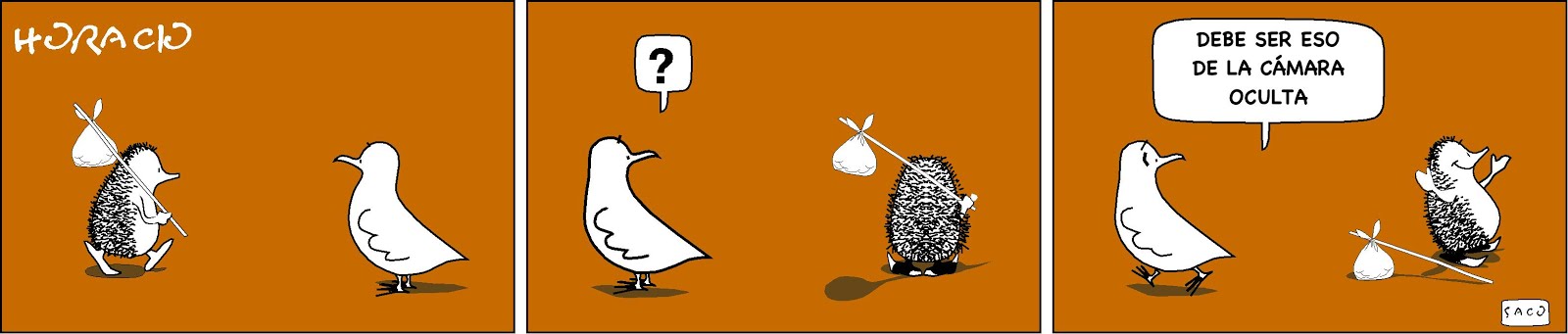
Sí, los malditos se dedican a deleitarse contemplando el ombligo de su propia ruina, que es la exhibición más tonta del mundo como las chicas suicidas de Dino Buzzati que buscaban la fama en la caída.
ResponderEliminarY es cierto: el miedo a la muerte y el miedo a la libertad, allí están; ¿quièn lo negará?. De hecho, el papá del positivismo sentenció que los muertos gobernaban el mundo, hablando de otro tema. Así que el miedo a la muerte es también el miedo y la adhesión a los muertos, y de ahí nuestra obsesión con los clásicos.