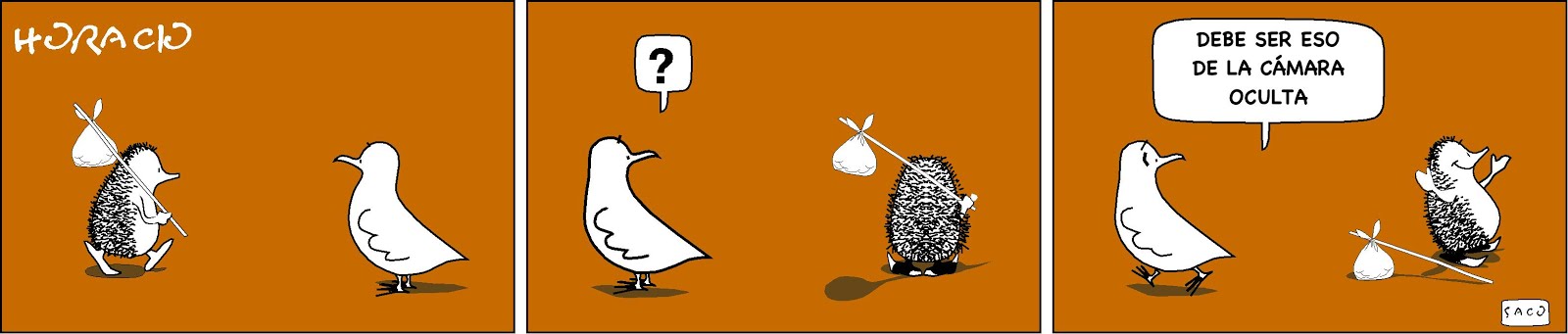"Nunca
en mi vida he 'amado' a ningún pueblo ni colectivo, ni al pueblo alemán, ni al
francés, ni al norteamericano, ni a la clase obrera, ni a nada semejante. En
efecto, sólo 'amo' a mis amigos y el único género de amor que conozco y en el
que creo es el amor a las personas".
Hanna Arendt :"Eichmann en
Jerusalén" (24 de julio de 1963, carta a Gershom Scholem)
Las redes sociales –¿o son enredos?–
han situado en el pináculo de sus pretendidas virtudes el término amigo.
Y lo han hecho siguiendo ese criterio
valorativo que se está convirtiendo en el paradigma de todo análisis. El
cuantitativo. Los méritos de cualquier actividad humana se miden con cifras. La
recaudación obtenida por una película. El número de ejemplares vendidos por un
libro. Los millones de discos de una
canción. El número de espectadores de un programa de televisión, por no hablar
del éxito social asociado a la acumulación de riqueza…
Pues bien, en las redes sociales se
compite por el números de amigos.
Y sin embargo, ya los clásicos, que
hicieron de su amor al saber, la
filosofía, un concepto que anteponía el concepto de philos , como lugar amigo, de amor, a las exigencias del saber,
expresaron con ello como cualquier posibilidad de amistad real, constitutiva
del sujeto, quedaba aislada en la posibilidad misma de la comunidad, y en la
formación política de la vida en común.
En el fondo, la amistad, constituye una
prolongación de la subjetividad, que excluye toda otra relación afectiva
indiscriminada. Es una verificación de la diferencia entre lo privado y lo
público, entre lo singular y lo común.
¿Podríamos encontrar en el concepto de
amistad enarbolado por las RRSS alguno de los atributos que reconocemos
comúnmente en ella, como la intimidad, la lealtad, la generosidad, la profundidad
o la exigencia?
No creo.
La pregunta que me hago es cual puede
ser el elemento impulsor de esta nueva obsesión infantil, insignificante,
equívoca y epidérmica.
La esencia misma de la amistad
tradicional encontraba su sustancia en el reconocimiento del propio yo, a
través de los ojos de ese otro
elegido, discriminado y amado ocupante de nuestra soledad.
Da la sensación que hoy esa soledad,
ese aislamiento que se embosca tras las eternidades delante de una pantalla,
inconsciente y angustiada, busca en ese universo digital que está excluyendo
todos los demás, un remedio acorde con su nueva escala de valores. El número.
El desprestigio de la calidad y de la
excelencia, como aspiración, es el resultado de su usurpación en la tabla de
valores por la cantidad, como valor reconocido precisamente por la mayoría.
Y así, la pregunta consecuente es si
este nuevo tsunami puede acabar sumergiendo definitivamente esa amistad que, en
mí opinión, es el único patrimonio real que poseemos como seres humanos.
Si desapareciera, ¿qué clase de
personas llegarían a ser los individuos?
No quiero especular sobre ello. Pero lo
que tengo claro es que mis amigos, que son mis afectos de toda naturaleza,
representan un bien único, junto con las ideas y las cosas, precisamente por
que fui yo quien los escogió. Y los quiero tanto, que prefiero equivocarme con
ellos antes de acertar con sus adversarios.
Lo juro.