Ese guapo muchacho de la foto, de mirada brillante cargada
de inteligencia y decisión es, o mejor dicho era hasta el día 1 de Octubre de
2012, Shlomo Venezia.
Shlomo era griego. De Salónica. Judío descendiente de
aquellos compatriotas a los que el odio, la intolerancia y sobre todo la
ignorancia que anida siempre entre nosotros, expulsaron un mal día de su país,
que era España.
Era tanto su país que no dejaron de hablar su idioma, el
español, a lo largo de todas las generaciones sucesivas. Tal vez porque la
melancolía, o esa vaga esperanza que esconde siempre el corazón en los verdaderos
exilados, se hacía más llevadera charlando en esa lengua exclusiva, íntima, en
un país extraño. Una lengua que más tarde nosotros denominaríamos “ladino”.
Ladino es una
lengua; pero yo he creído durante años que era un adjetivo. Un adjetivo
desdeñoso; despreciativo; preventivo ante una velada amenaza aviesa y perversa.
Algo propio de judíos. ¡Pobre de mí!
Cuando la barbarie vino a buscar a Shlomo y a su familia
para proporcionarles un dantesco destino que ellos no habían escogido, aquel joven
tenía más o menos el aspecto de la foto.
Todas las esperanzas y proyectos que se adivinan en sus
ojos, quedaron en un primer momento en suspenso; porque, aunque probablemente se
sospechaba, o alguien dijo, o el ladrido del SS sugería que nada bueno les
esperaba al final de un viaje cuyo destino no figuraba en el billete, a la edad
que tenía Shlomo uno se cree siempre capaz de encontrar la salida de cualquier
laberinto.
Pero nadie; probablemente ni siquiera un loco en sus peores
delirios, hubiera sido capaz de imaginar lo que les esperaba a aquellas
personas, que vivían una apacible y tal vez aburrida vida en aquella ciudad
provinciana, portuaria y fronteriza.
Conocí personalmente a Shlomo, y eso es algo que no se
olvida. No fue el único testigo de la pesadilla genocida desencadenada por los
nazis que he conocido. Y todas ellas vaciaron mi vocabulario. Pero Shlomo fue
especial. Shlomo representaba, por encima de todo, la opción más noble de la vida.
El efecto inmediato que me produce rozar la ropa de alguien
que estuvo en Auschwitz, o el percibir como respira una vida, que se nota que desde entonces
le cuesta trabajo creer que la está viviendo realmente, me deja sin palabras.
Porque todos sabemos que de la muerte no se regresa y, sin
embargo, ellos caminaron por el valle de las sombras arrastrando aquellas
postreras migajas de dignidad que les permitieron seguir siendo humanos, y
tardaron años en atreverse a pensarlo, porque tal vez seguían temiendo que el sortilegio que les devolvió a la vida contra todo pronóstico, podría desvanecerse y…
Shlomo vivió un infierno especial en medio del infierno
común al que fueron a parar millones de hermanos suyos. Y míos. Fué destinado a formar parte de los grupos de deportados que se ocupaban de procesar los cadáveres, a la salida de las cámaras de la muerte.
De esta manera, a él lo condenaron a morir, no una vez, sino decenas de miles de
veces. Cada vez que los cuerpos de aquellos seres torturados terminaban su calvario, y antes de que ascendiesen al cielo volando entre los millones de
partículas de sus semejantes a través de una chimenea, Shlomo debía
cortar aquel cabello femenino, luengo, en
términos del propio Shlomo, y perecer de nuevo.
Cortar un cabello que habría sido muchas veces, o quién
sabe si todavía no, acariciado con amor, arreglado con coquetería, perfumado
con intención, movido por la brisa o mojado por la lluvia, pero que ahora
acabaría rellenando unos monos con los que los submarinistas o los aviadores se
protegerían del frío.
Y tuvo que reconocer a los miembros de su propia familia
cuando ya no eran más que unos cuerpos a los que la empresa del apocalipsis iba
a dar un tratamiento industrial.
Y, lo que tal vez fuera peor aún; tuvo que sobrevivir. Sabiendo que allí nadie sobrevivía. Eso no debió se nada fácil. Uno de los
mayores sufrimientos descritos con mucha frecuencia por los supervivientes es
un opresivo sentimiento de culpa provocado por la pregunta fatal de ¿porqué yo sí,
y los demás no?
Shlomo era la vida. Una vida que daba con total generosidad a
los demás. A los niños, para los que era un héroe de verdad. Porque lo que
contaba Shlomo era lo verdaderamente esencial. Él sabía que la única forma de devolver parte del
privilegio que disfrutó, y ¡dios sabrá el significado que puede adquirir aquí
esa palabra!, la única manera de devolver parte de la vida que una extraña
contorsión del destino le proporcionó, era la de divulgar su historia.
Demostrar, mediante la paradoja que suponía estar vivo para
poder contar con mayor precisión la muerte, que nada de lo que la mente humana
es capaz de imaginar está dentro de lo imposible. Que el concepto de lo imposible fue abolido.
Él lo presenció y me lo contó.
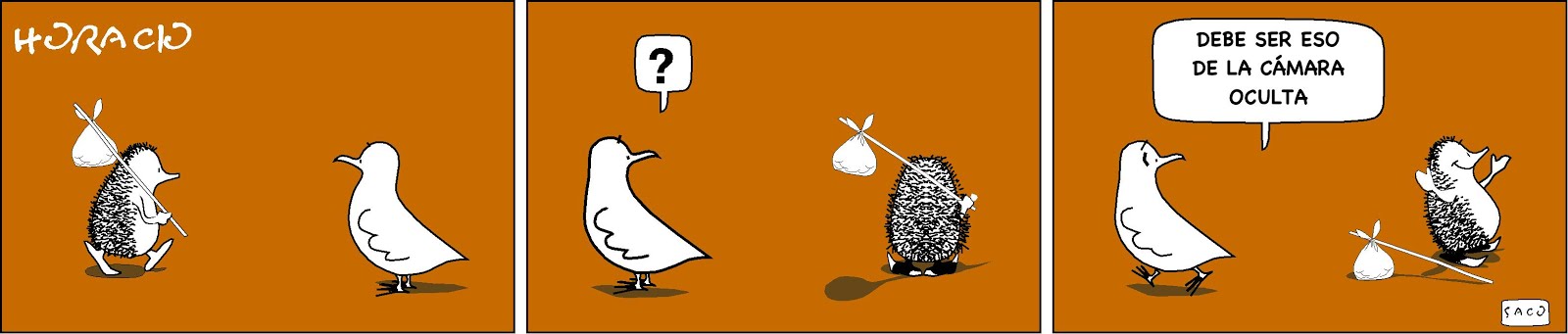
No hay comentarios:
Publicar un comentario